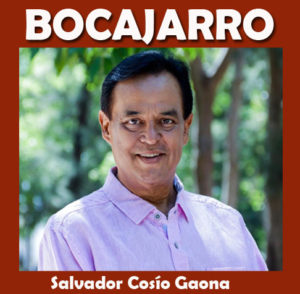 En el polémico asunto de la militarización, que incluso ya propició un muy peligroso distanciamiento entre los integrantes de la Alianza Va por México, al haber manifestado el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD), su desacuerdo con la postura priísta que ha presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para prolongar hasta 2028 la presencia del ejército en las calles, hay que decir que toda la discusión y confrontación se ha abordado exclusivamente desde la óptica política sin revisar el tema a fondo.
En el polémico asunto de la militarización, que incluso ya propició un muy peligroso distanciamiento entre los integrantes de la Alianza Va por México, al haber manifestado el Partido Acción Nacional (PAN) y el de la Revolución Democrática (PRD), su desacuerdo con la postura priísta que ha presentado en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para prolongar hasta 2028 la presencia del ejército en las calles, hay que decir que toda la discusión y confrontación se ha abordado exclusivamente desde la óptica política sin revisar el tema a fondo.
Es decir que, el asunto de la militarización se discute en las Cámaras, en las conferencias Mañaneras, en las redes sociales y en los medios de comunicación, pero se limita a debatir como una disputa de poder entre partidos sin ahondar en lo que realmente está generando que se pretenda sujetar a la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que su presencia en las calles se prolongue.
El debate ha versado principalmente en torno a dos ejes: la inconstitucionalidad del eventual decreto o iniciativa de ley en que se fundamentaría y las implicaciones políticas de militarizar de manera permanente la seguridad pública. Del primero ya no hay mucho qué decir, pues no hay ningún jurista en el país que no haya señalado lo grave que es que el presidente López Obrador esté dispuesto, una vez más, a violentar el estado de derecho con un decreto o una iniciativa de ley claramente violatorios del artículo 21 de la Constitución. Con respecto al segundo tema, la preocupación se centra en los riesgos que tiene para la democracia el exceso de poder político que han adquirido las fuerzas armadas en este sexenio, al cual se sumarían los enormes recursos de la GN, que además se convertiría en la responsable de la seguridad pública en el orden federal. Con ello estaría rompiendo el equilibrio entre poder civil y militar, alcanzado después que los generales cedieran la presidencia de la república en 1946 y el ejército quedara vetado de la política.
Hay un tercer aspecto, menos discutido, pero que está en el centro del problema: las condiciones institucionales que han permitido la participación de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad, condiciones de las cuales depende que pueda frenarse y revertirse la tendencia. La tesis es sencilla: el involucramiento del ejército en dichas tareas se debe a una omisión histórica del Estado mexicano, que no se ha preocupado por construir policías suficientes y eficaces que asuman esa responsabilidad, esencial de cualquier Estado.
La producción y comercialización de drogas y el crimen organizado son algunos de los delitos que corresponde perseguir al gobierno federal. Lo ha hecho históricamente a través de la PGR (ahora FGR), que ha sido una institución muy pobre tanto en recursos como en honestidad y eficacia. Aun cuando distinguidos juristas han ocupado la titularidad de la PGR, cualquier historia del narcotráfico en México da cuenta de la legendaria corrupción que ha existido en muchas áreas de esa institución y, en especial, de la complicidad y colusión con las organizaciones del narcotráfico.
Con la excepción del Centro de Planeación para el Control de Drogas, creado en 1992, que operó eficazmente durante algunos años la persecución del narcotráfico, la PGR era una institución diseñada para el uso político de la procuración de la justicia y no para un combate eficaz de la criminalidad del orden federal. Además, sus recursos han sido claramente insuficientes. En 2013, ya en pleno auge del narcotráfico, tenía apenas 2 mil 200 policías ministeriales de investigación, cifra que aumentó a 3 mil en 2020, más 999 peritos.
Su tarea era investigar los delitos ya cometidos. Durante décadas no existió ninguna policía federal para la prevención, que incluye las tareas de investigación, inteligencia, persecución y desarticulación de las bandas criminales existentes, con el fin de que no comentan delitos. En otras palabras, el gobierno federal no ha contado con las capacidades institucionales para cumplir su obligación.
En enero de 1999, a punto de terminar el sexenio de Ernesto Zedillo, se creó la Policía Federal Preventiva (PFP). Durante sus primeros años no pasó de 6 o 7 mil elementos, que en su mayoría eran antiguos policías de la Federal de Caminos. Varios cientos de agentes del Cisen fueron también enviados a formar parte de la PFP de forma permanente. Durante el sexenio de Fox, la Sedena le prestó a la PFP varios miles de soldados que solo se cambiaron el uniforme y pocos años después fueron regresados a los cuarteles. Nunca fue prioridad desarrollarla de verdad.
Con esos antecedentes, el gobierno de Felipe Calderón se encontró con un complicado dilema: por un lado, carteles de la droga cada vez más poderosos en términos económicos, organizativos, militares y una presencia territorial creciente. Por el otro, un Estado con una debilidad institucional estructural, que solo contaba con la débil e ineficaz PGR y con una policía federal incipiente. Para completar el cuadro, estaban las policías estatales y municipales: insuficientes, mal preparadas y equipadas, y con el problema adicional de que partes de ellas trabajaban para el crimen organizado. El Estado ya no podía continuar con la política del avestruz de esconder la cabeza y hacer como que no pasaba nada.
En esas condiciones, recurrir al ejército no era una de las opciones: era la única. Pese a las evidentes deficiencias de este cuerpo en las tareas de seguridad, si se quería que el Estado tuviera una fuerza armada que se plantara frente a las organizaciones criminales y pudiera mandar el mensaje de que comenzaría a recuperar lo que el crimen organizado se había apropiado (territorios, instituciones públicas, rentas de la sociedad), tenía que ser el ejército, con todos los riesgos que ello implicaba. Esa fue la decisión que tomó Felipe Calderón en 2006 y luego ratificaron Peña Nieto en 2012 y López Obrador en 2018.
Pero Calderón también tomó otras dos decisiones que apuntaban a que la presencia del ejército fuera temporal: a) construir una verdadera policial federal –moderna, bien equipada, profesionalizada, sustentada en información e inteligencia criminal– que eventualmente reemplazara a los soldados y b) acordar con los estados la reconstrucción de las policías locales.
Para ello, en agosto de 2008 se firmó un Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Como parte de los compromisos asumidos, se incrementó el fondo federal de apoyo a las tareas de seguridad pública en los estados y se creó otro especial para las policías municipales, además de promover reformas legales para crear un modelo de policías locales. Fueron primeros pasos, insuficientes, que enfrentaron muchos obstáculos para instrumentarse, pero que iban en la dirección correcta. Estaban puestos los cimientos de una nueva institucionalidad en materia de seguridad.
Si catorce años después de aquel acuerdo, y diez años después de que el sexenio de Calderón terminó con una Policía Federal de 37 mil elementos, el ejército sigue siendo la única opción para enfrentar a las organizaciones criminales, el debate debería centrarse en las decisiones de los gobiernos de Peña Nieto y López Obrador que implicaron no seguir construyendo las condiciones institucionales para retirar al ejército de las calles. Esto no solo para asignar responsabilidades, sino para saber qué se necesita para conseguir que la militarización de la seguridad pública tenga alternativas realistas y viables. Se han perdido muchos años (y de paso cientos de miles de vidas) sin designar como la gran prioridad del Estado mexicano la reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia. ¿Hasta cuándo?
Con información de Letras Libres
opinion.salcosga@hotmail.com
@salvadorcosio1





